 La partida de los grandes genios nos deja siempre un poco huérfanos; la sensación es algo extraña, porque si bien la persona no está, sus obras perduran y continúan iluminándonos.
La partida de los grandes genios nos deja siempre un poco huérfanos; la sensación es algo extraña, porque si bien la persona no está, sus obras perduran y continúan iluminándonos.
El día que supimos que Borges ya nunca más regresaría, los laberintos se hicieron más inexpugnables que nunca, los espejos dejaron de reflejar maravillas y los relojes se transformaron en simples mecanismos para dar la hora. Cuando Piazzolla se fue, los fuelles nunca volvieron a sonar como antes. Ni qué decir de aquel día de finales de julio cuando Favaloro apoyó un revolver en su pecho; millones de corazones latieron desesperados como caballos salvajes escapando hacia el horizonte. Hoy ya extrañamos a otro, a uno que juró gritarle su poesía a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en su lugar. Las cenizas de quien siempre supo que todas las hojas son del viento están esparcidas ya sobre las aguas del Río de la Plata.
No va a ser recordado como “el dios”, “la bestia” o “el mago” de la guitarra, aunque conocía el instrumento como pocos; le hablaba sin palabras, se comunicaba con él como un chamán lo hace con la planta que le abrirá los portales del universo. Su voz melancólica y salvaje exigía a menudo acordes imposibles, aunque muchos de los himnos de sus primeros temas se sostenían con un simple Do, un La menor, un Sol rasgueado a pleno. Sus dedos recorrían el diapasón como los dedos de un enamorado el vientre de su amante. Era un inconsciente de su grandeza; hace unos pocos años, cuando ocupaba ya un lugar de privilegio en el panteón de las divinidades argentinas, nos confesó que estaba estudiando música, porque leía partituras, pero “como palotes”. Nunca jugó a lo seguro; como Dylan, Picasso o Rimbaud iba siempre un paso delante de todos nosotros.
Su periplo comenzó en la simple armonía y la belleza, en la innovación del rebelde con causa que llegó a deslumbrar a toda una generación con sus constantes destellos de genialidad y dulzura. Su búsqueda lo llevó a la furia hipnótica y psicodélica; pero aún con las guitarras distorsionadas a punto de reventar los amplificadores y gritando que le gustaba ese tajo o que quería cortarse seis venas por una nena boba, de su boca salía poesía. Era inherente a su condición de artista y persona. No podía ser grosero ni cursi, ni aun intentándolo con tenacidad. Allí, en el hiperespacio en donde habitó, las fuerzas de la naturaleza hacían trizas los átomos de lo berreta. El espíritu salvaje de Antonin Artaud lo llevó luego de la mano hacia la sofisticación y la complejidad de su música, hacia una altura tal que, quizás producto del vértigo o la falta de oxígeno allí arriba, muchos no pudieron seguir. Y cuando la moda apuntaba hacia los raros peinados nuevos y la boludez del wadu wadu, él caminó hacia el otro lado y abrazó el jazz. Hacia el final, un regreso a la serenidad acústica, la introspección, la simpleza de la vista posada en las calles mojadas por la lluvia de anoche.
Hace poco, cuando con un músico amigo le hicimos escuchar “El anillo del Capitán Beto” a un eximio productor estadounidense, vimos como al tipo se le llenaban los ojos de lágrimas mientras nos decía, con voz entrecortada, “no entiendo lo que dice, pero igual me emociona...”
Y así como el Capitán Beto, ahí debe andar el Flaco, surcando la galaxia del hombre en su nave de fibra hecha en Haedo y regando los malvones de su cabina. Es posible que a un lado de los controles cuelguen la foto de Carlitos, la triste estampita de un santo y un banderín de River Plate.
Por entonces se preguntaba dónde está el lugar al que todos llaman cielo; hoy, amo entre los amos del aire, allí estará nomás, entre camiones de basura, la vieja y el café. ©


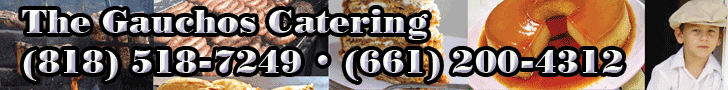
 Lugar de residencia:
Lugar de residencia:  Lugar de residencia:
Lugar de residencia:  Lugar de residencia:
Lugar de residencia:  Buena organización para las pasadas elecciones de noviembre
Buena organización para las pasadas elecciones de noviembre Premio Don José Sulaiman Lifetime Achievement Award del Salón Nacional de Boxeo
Premio Don José Sulaiman Lifetime Achievement Award del Salón Nacional de Boxeo Una receta única y sabrosa que te encantará
Una receta única y sabrosa que te encantará Una receta nutritiva y fácil de preparar.
Una receta nutritiva y fácil de preparar. Perfecto para una cena ligera y llena de vitaminas.
Perfecto para una cena ligera y llena de vitaminas. Sencillo y perfecto para visitas inesperadas
Sencillo y perfecto para visitas inesperadas Perfecto para cualquier ocasión
Perfecto para cualquier ocasión Está en duda debido a problemas de corrupción.
Está en duda debido a problemas de corrupción. ¿Cuánta agua debemos beber?
¿Cuánta agua debemos beber? La cúrcuma o turmeric, a veces llamada azafrán indio o especia dorada, es una planta alta que crece en Asia y América Central.
La cúrcuma o turmeric, a veces llamada azafrán indio o especia dorada, es una planta alta que crece en Asia y América Central. Habita ríos y pantanos del noreste argentino
Habita ríos y pantanos del noreste argentino Un roedor subterráneo sudamericano con adaptaciones únicas para la vida bajo tierra
Un roedor subterráneo sudamericano con adaptaciones únicas para la vida bajo tierra


 Amuleto mágico del litoral argentino
Amuleto mágico del litoral argentino Una divinidad de la niebla
Una divinidad de la niebla Una cantante que siempre fue lo que fue
Una cantante que siempre fue lo que fue Una voz inconfundible y melancólica
Una voz inconfundible y melancólica Una cosa extraña sucede con Lalo Schifrin. Sabemos que compuso la música de Misión Imposible y las películas de Dirty Harry. Sabemos que sus logros en el ámbito de la música son muchos y variados, a tal punto que ya es una leyenda. De hecho, es el único argentino con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero sabemos tan poco de la vida del hombre...
Una cosa extraña sucede con Lalo Schifrin. Sabemos que compuso la música de Misión Imposible y las películas de Dirty Harry. Sabemos que sus logros en el ámbito de la música son muchos y variados, a tal punto que ya es una leyenda. De hecho, es el único argentino con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero sabemos tan poco de la vida del hombre...

 Revive la nostalgia de un ícono de los años '60 y '70
Revive la nostalgia de un ícono de los años '60 y '70 Marcó una era de cambio y nostalgia.
Marcó una era de cambio y nostalgia. Emblema de los años 60 en Argentina
Emblema de los años 60 en Argentina su significado en la tradición argentina.
su significado en la tradición argentina.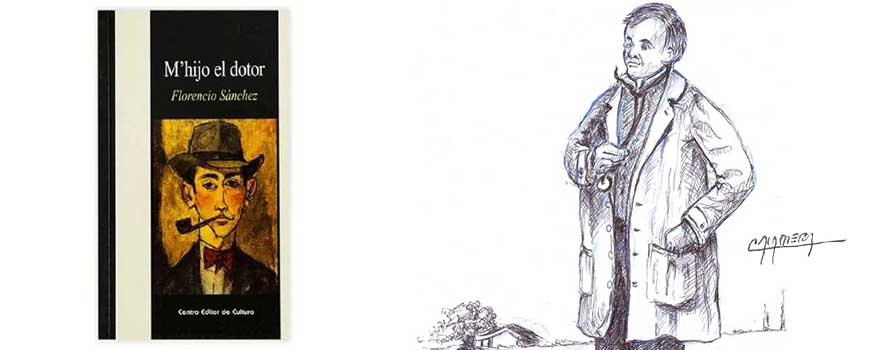 Explora el conflicto generacional entre el campo y la ciudad
Explora el conflicto generacional entre el campo y la ciudad Capital Nacional de la Tradición
Capital Nacional de la Tradición Ciudad turística a orillas del lago Nahuel Huapi
Ciudad turística a orillas del lago Nahuel Huapi Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe
Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe Imponentes acantilados y maravillosas vistas del Pacífico
Imponentes acantilados y maravillosas vistas del Pacífico Deportes y esparcimiento de lujo en el calor del desierto
Deportes y esparcimiento de lujo en el calor del desierto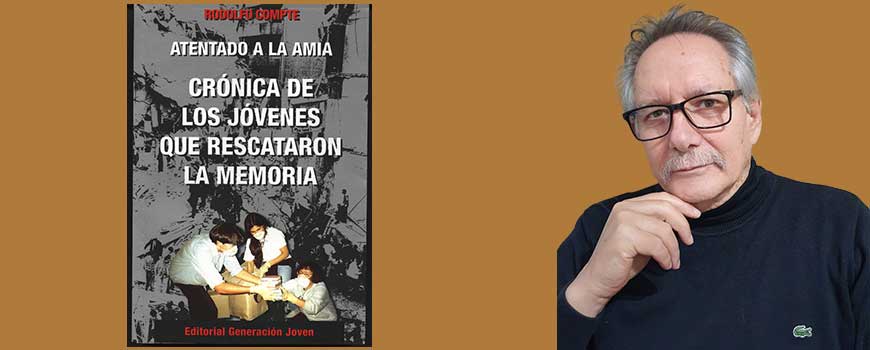 Una crónica de esperanza dentro del horror
Una crónica de esperanza dentro del horror La poesía de Mary Perla Niella es todo amor.
La poesía de Mary Perla Niella es todo amor.