 Hace mucho tiempo en una tierra fértil, vivía una pareja sana, fuerte e inquieta que se ahogaba en el ambiente de ese pueblo, donde torpes mandamás, astutos leguleyos y burócratas sobones, se disputaban preeminencias y mendrugos.
Hace mucho tiempo en una tierra fértil, vivía una pareja sana, fuerte e inquieta que se ahogaba en el ambiente de ese pueblo, donde torpes mandamás, astutos leguleyos y burócratas sobones, se disputaban preeminencias y mendrugos.
Buscando nuevos horizontes se introdujeron en los misterios de la soledad pampeana. Después de largas jornadas, por fin encontraron un sitio que les pareció ideal, al borde de un serpenteante arroyo de agua clara con árboles ofreciendo reparadora sombra.
El arroyo les ofrecía pesca y el monte cercano, buena leña. Para mejor, un guanaco, que apareció de repente, fue presa fácil para la habilidad en las boleadores del hombre, ganando alimento para varios días.
Agradeciendo al cielo por las buenas que iban recibiendo en esta aventura, el hombre, tomando su única herramienta, el machete, se dirigió al monte cercano volteando, desgajando y labrando algunos árboles, disponiéndolos prolijamente en el piso para que se orearan. Hecho esto, fue hasta el estero inmediato a cortar paja brava.
Una vez preparados los elementos principales, dibujó con el machete un cuadrilátero en la tierra. En cada ángulo cavó un profundo hoyo en los cuales plantó un tronco. Dos más en la mitad, sirvieron para plantar los sostenes de la cumbrera.
Con los sauces que proveyeron las "tijeras" y las ramas de "envira" que suplieron los clavos, se armó el rancho. Con ramas y barro se levantaron las paredes de adobe.
Para culminar la obra, quinchó de paja el techo quedando lista la morada, donde la pareja vivió muchos años de felicidad y orgullo por lo realizado.
Sin dudas ellos siguieron las enseñanzas de dos arquitectos naturales: el hornero y el boyero.
De esta manera tan simple y natural nació, según dicen, el primer rancho, nido del gaucho argentino. ©
Buscar
Notas Relacionadas
Foto del Mes

Perfiles Nuestra Gente
-
Halasius Bradford
 Lugar de residencia:
Lugar de residencia:
Los Angeles, California. -
Gabriela Aisemberg
 Lugar de Residencia:
Lugar de Residencia:
Manhattan Beach, California. -
Jorge E. Rabaso
 Lugar de residencia:
Lugar de residencia:
Los Angeles
De Nuestra Comunidad
-
Carlitos Avilas
 Premio Don José Sulaiman Lifetime Achievement Award del Salón Nacional de Boxeo
Premio Don José Sulaiman Lifetime Achievement Award del Salón Nacional de Boxeo -
El Coleccionista de Autos
 La historia de Giovanni Londi, un apasionado por los fierros antiguos
La historia de Giovanni Londi, un apasionado por los fierros antiguos
Recetas
-
Masa de pizza argentina
 Ingredientes y pasos para una pizza casera perfecta
Ingredientes y pasos para una pizza casera perfecta -
Chorizo a la pomarola
 ¡Una opción sabrosa y fácil de preparar!
¡Una opción sabrosa y fácil de preparar! -
Bizcochitos caseros
 Crocantes por fuera, tiernos por dentro.
Crocantes por fuera, tiernos por dentro.
El Trago del Mes
-
El Cosmopolitan
 El Cosmopolitan es el trago de las mujeres por excelencia.
El Cosmopolitan es el trago de las mujeres por excelencia. -
Campari Tonic
 Para disfrutar con tu pareja
Para disfrutar con tu pareja
Deportes
-
Bicampeones de la Copa América
 Emoción y Drama en Miami
Emoción y Drama en Miami -
Club Atlético Almagro
 Equipo argentino con sede en Capital Federal.
Equipo argentino con sede en Capital Federal.
Fitness
-
Curl de bíceps: ¿a 1 o 2 brazos?
 Sopesando los pro y los contra
Sopesando los pro y los contra
Fauna
-
Venado de las pampas
 Un símbolo de la fauna argentina.
Un símbolo de la fauna argentina. -
El Hornero
 Ave Nacional de Argentina
Ave Nacional de Argentina
Leyendas
-
El Rey de los Guanacos
 Lección de la Pachamama a un cazador desobediente
Lección de la Pachamama a un cazador desobediente -
El palo borracho
 Una joven india se transformó en un árbol
Una joven india se transformó en un árbol
Hojea La Revista
Grandes músicos
-
Jairo
 Un trovador cordobés entre Borges y Piazzolla
Un trovador cordobés entre Borges y Piazzolla -
Hugo del Carril
 Polifacético y peronista
Polifacético y peronista -
Ginamaría Hidalgo
 Una artista que resistió los rótulos
Una artista que resistió los rótulos
Perdidos en el tiempo
-
La Botica del Ángel
 Legado del genio creativo de Eduardo Bergara Leumann
Legado del genio creativo de Eduardo Bergara Leumann -
Pastillas Billiken
 Nada que ver con la lectura infantil
Nada que ver con la lectura infantil -
Las cabinas de Entel
 Ícono telefónico en Argentina
Ícono telefónico en Argentina
Historias Gauchas
-
Palabras del gaucho
 Sumérgete en la cultura y el lenguaje del gaucho
Sumérgete en la cultura y el lenguaje del gaucho -
La Literatura Gauchesca
 Fenómeno auténtico del Río de la Plata
Fenómeno auténtico del Río de la Plata
Recorriendo California
-
Monumento Nacional de Lechos de Lava
 Ubicado en el noreste de California, en los condados de Siskiyou y Modoc.
Ubicado en el noreste de California, en los condados de Siskiyou y Modoc. -
Dunsmuir
 Una histórica ciudad ferroviaria en el norte de California
Una histórica ciudad ferroviaria en el norte de California
Libros
-
Nuevos Libros en español • Mayo 2017
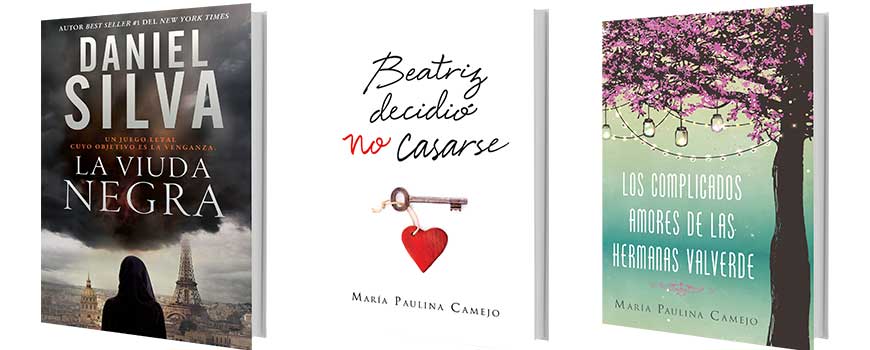 Descubre los nuevos libros en español
Descubre los nuevos libros en español -
Libros • Junio 2019
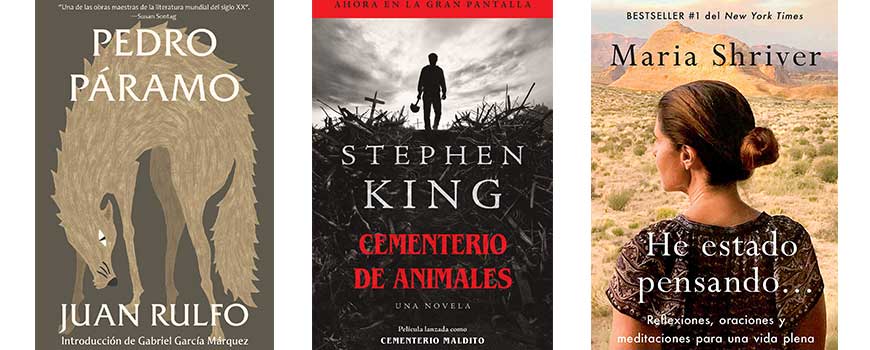 Pedro Páramo
Pedro Páramo
Acerca de Nosotros
El Suplemento es el principal medio argentino del Sur de California. Fundado en el año 2000, es una revista de distribución gratuita en todos los locales argentinos, con una tirada aproximada de 10.000 copias. Cubre la comunidad argentina local e información de utilidad para los compatriotas en el exterior.
Compañía El Suplemento
Connect with us
Welcome to El Suplemento Magazine
Phone: (818) 590-8407
Email: director@elsuplemento.com
Website: www.elsuplemento.com
Address: P.O.Box 570123
Tarzana, CA 91357-0123

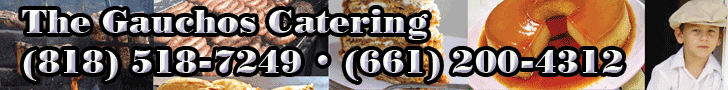





 Un entorno espectacular.
Un entorno espectacular. Un regalo británico de 1910
Un regalo británico de 1910 La ciudad del Fin del Mundo
La ciudad del Fin del Mundo