 ¡Nunca los olvidaremos!
¡Nunca los olvidaremos!
Ninguno de nosotros había escuchado nada sobre la Segunda Guerra Mundial. Nos inspirábamos ligeramente en las batallas por la independencia, la de San Lorenzo o Maipú, la guerra gaucha, las Invasiones Inglesas, cosas que aprendíamos en la primaria.
Las series de TV o las películas de los sábados por la tarde nos hicieron conocer Pearl Harbor y Vietnam, además de los tiroteos del Far West y los malones de pieles rojas y sioux, que siempre eran los malos.
Sin embargo, las batallas más encarnizadas se libraban en nuestra habitación, o en el fondo de casa. Las plantas de perejil y morrones eran frondosas selvas desde donde acechaba el enemigo; las macetas de malvones en flor los inexpugnables fuertes en donde resistían los héroes locales. Una granada de poroto blanco hacía volar la tierra fertilizada con yerba del mate de ayer y alguna que otra cáscara de naranja; las explosiones eran particularmente dramáticas en la palangana llena de agua, en la que los portaaviones con sospechosa forma de lata de sardinas se hundían sin pena ni gloria, o terminaban anclados en la gramilla circundante.
Los soldaditos de plástico eran por lo general de color verde y venían en diferentes posturas: uno se paraba con los pies bien separados y apuntaba con un ojo pegado a la mirilla del rifle, otro avanzaba con los brazos en alto sosteniendo una bayoneta (¿zona pantanosa, quizás?), otro agazapado llevaba el sistema de comunicaciones, otro miraba hacia atrás y alentaba a su pelotón a marchar hacia campo enemigo… Indudablemente, el gran refuerzo, el “terminator” de toda guerra, era el soldado con bazuca: con una rodilla al piso y la bazuca al hombro, era la carta ganadora de cualquier pelotón que lo cuente entre sus filas.
Pero los soldaditos de plástico no solo eran reclutados para la batalla. Cuando era necesario y hacía falta uno o dos refuerzos, también integraban la defensa de uno u otro equipo de fútbol en los partidos que se desarrollaban sobre piso de baldosa y con cajas de zapatos como improvisados arcos. La pelota se hacía con el papel brillante de los alfajores o con el que venía en el interior de los paquetes de cigarrillos de los viejos. Había que ver los milimétricos pases que hacía el comandante Jones a un tal Bochini, un pibe medio peladito, muy habilidoso allá en la delantera.
Los videojuegos fueron reemplazándolos hasta condenarlos a un retiro forzado en el fondo de algún cajón del garage. Muchos muestran aún los rastros del fragor de las batallas libradas: un brazo amputado, una pierna quemada, y hasta una semi-decapitación producto de una mordida nerviosa o distraída.
A ese gran ejército de héroes anónimos: ¡Gloria y loor! ¡Nunca los olvidaremos! ¤


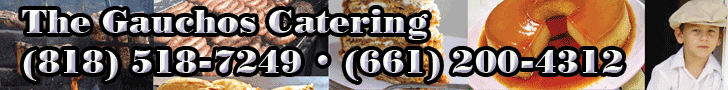
 Lugar de residencia:
Lugar de residencia:  Lugar de residencia:
Lugar de residencia:  Lugar de residencia:
Lugar de residencia: Un Legado de Amor y Comunidad
Un Legado de Amor y Comunidad Edmundo Fernández crea vitrales únicos como hobby.
Edmundo Fernández crea vitrales únicos como hobby. Ideal como aperitivo o plato ligero.
Ideal como aperitivo o plato ligero. Perfecta para compartir en familia
Perfecta para compartir en familia Deliciosa combinación de pimientos asados y polenta
Deliciosa combinación de pimientos asados y polenta Una delicia para cualquier ocasión.
Una delicia para cualquier ocasión. Equilibrio perfecto de sabores con un toque distintivo.
Equilibrio perfecto de sabores con un toque distintivo. Pequeño felino de Sudamérica, habita en Argentina, Brasil y Uruguay
Pequeño felino de Sudamérica, habita en Argentina, Brasil y Uruguay Habita en las sierras y cordilleras del noroeste de Argentina,
Habita en las sierras y cordilleras del noroeste de Argentina,


 Leyenda guaraní sobre la princesa Carandaí
Leyenda guaraní sobre la princesa Carandaí Kaikai y Trentren luchan por la tierra y el mar
Kaikai y Trentren luchan por la tierra y el mar El Rey del Compás
El Rey del Compás Grandes Orquestas de Hoy, de Ayer y de Siempre
Grandes Orquestas de Hoy, de Ayer y de Siempre Cantautora argentina y símbolo de lucha social
Cantautora argentina y símbolo de lucha social
 Nada que ver con la lectura infantil
Nada que ver con la lectura infantil ¡Aquí se arma la rosca!
¡Aquí se arma la rosca! Mundialito, la mascota gauchesca
Mundialito, la mascota gauchesca Una obra que denuncia la opresión y refleja la lucha del gaucho
Una obra que denuncia la opresión y refleja la lucha del gaucho su significado en la tradición argentina.
su significado en la tradición argentina. Una escapada a la Chicago Argentina
Una escapada a la Chicago Argentina ¡Un viaje inolvidable!
¡Un viaje inolvidable! Un edificio con historia y presente
Un edificio con historia y presente Ciudad de calles en pendiente y barrios con estilo propio
Ciudad de calles en pendiente y barrios con estilo propio Centro cultural, financiero y político de Silicon Valley
Centro cultural, financiero y político de Silicon Valley